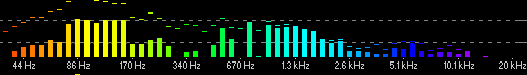Las políticas de los Estados chileno y argentino respecto a la Patagonia —y particularmente sobre sus recursos, pueblos originarios y territorio— tienen similitudes estructurales pero también diferencias notables, marcadas por sus contextos internos. A continuación te doy una visión comparada y actualizada (al 2025), en cinco ejes clave:
🇦🇷🇨🇱 Políticas estatales sobre la Patagonia: visión comparada
1. Control territorial y geopolítica
Argentina
- La Patagonia ha sido históricamente tratada como un territorio estratégico: por su frontera con Chile, sus recursos (hidrocarburos, minerales, agua, pesca) y su rol simbólico como “frontera sur”.
- Las fuerzas armadas y de seguridad han tenido una presencia sostenida, sobre todo en zonas con conflictos indígenas.
- Mapuchización del conflicto: en la última década se ha criminalizado a comunidades mapuche bajo discursos de "terrorismo" o "separatismo", especialmente tras los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
- Hay tensión creciente entre el discurso de “soberanía nacional” y la concentración extranjera de tierras (Lewis, Benetton, etc.).
Chile
- La Patagonia chilena (especialmente Aysén y Magallanes) ha sido administrada por el Estado como territorio periférico pero estratégico, especialmente en términos de recursos hídricos, pesca y turismo.
- Se ha promovido la presencia militar, especialmente en zonas australes (Ej.: Campo de Hielo Sur).
- También existe presión de grupos empresariales turísticos y salmoneros, lo que genera tensiones con comunidades locales y medioambientalistas.
- Se mantiene un discurso nacionalista respecto a la soberanía sobre Campos de Hielo Sur (disputa limítrofe no resuelta con Argentina).
2. Relación con los pueblos originarios
Argentina
- Reconocimiento constitucional (Art. 75.17, desde 1994) de la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos sobre tierras tradicionales.
- Sin embargo, la ley 26.160 de emergencia territorial indígena se renueva periódicamente sin avanzar en soluciones de fondo.
- En Patagonia, especialmente en Río Negro, Chubut y Neuquén, los conflictos por tierras con comunidades mapuche son constantes, y suelen judicializarse o militarizarse.
- Hay racismo estructural, y sectores políticos promueven la idea de los mapuche como “chilenos invasores”.
Chile
- No existe reconocimiento constitucional (aunque fue propuesto en el proceso constituyente fallido de 2022 y 2023).
- Las políticas hacia los pueblos originarios (mapuche, kawésqar, yagán) han sido asimilacionistas, con planes limitados de desarrollo y escasa devolución de tierras.
- A diferencia del sur de Chile continental (Araucanía), en la Patagonia chilena no hay un conflicto mapuche de alta intensidad, pero sí hay luchas de pueblos kawésqar y yagán por maritorios y espacios culturales.
- En los últimos años han surgido organizaciones como la Comunidad Kawésqar por la Defensa del Mar, que han cuestionado proyectos salmoneros y exigido reconocimiento.
3. Explotación de recursos y modelo económico
Argentina
- La Patagonia es una región clave para el extractivismo hidrocarburífero (Vaca Muerta), la megaminería (Chubut, Santa Cruz), la energía eólica y el turismo.
- Se impulsan proyectos de hidrógeno verde en Río Negro y Santa Cruz, en general sin consulta efectiva a comunidades locales.
- La legislación ambiental suele ser débilmente aplicada frente a intereses económicos.
- La tierra está altamente concentrada: un puñado de empresas y personas extranjeras poseen extensiones enormes.
Chile
- El modelo chileno en Patagonia se basa en:
- Salmonicultura intensiva (con fuertes impactos ecológicos).
- Turismo de elite (reserva privada de Tompkins, parques nacionales).
- Hidroeléctricas (varias resistidas por movimientos ciudadanos).
- En los últimos años, se ha intentado descentralizar la gobernanza en regiones como Aysén y Magallanes, con poco impacto real en la soberanía local.
- También hay concentración de tierras, aunque menos marcada que en Argentina.
4. Conservación y medioambiente
Ambos países han avanzado en crear parques nacionales, reservas naturales y corredores biológicos, muchas veces en alianza con fundaciones privadas (ej. Tompkins Conservation).
- Esto genera debates sobre:
- La privatización de la conservación.
- El desplazamiento indirecto de pobladores rurales e indígenas.
- El rol del Estado en garantizar acceso y participación en el diseño de políticas.
5. Patagonia como imaginario
- En Argentina, la Patagonia es símbolo de frontera, riqueza natural y despojo indígena. También es una utopía de libertad para sectores urbanos.
- En Chile, la Patagonia tiene un peso menos central en la identidad nacional, pero es cada vez más asociada a santuarios naturales, turismo premium y lucha ambientalista.
- En ambos países, hay un resurgir de movimientos que cuestionan el relato “vacío” o “desierto” del sur, y exigen incluir las voces indígenas, rurales y locales en la narrativa histórica.
📌 Conclusión
Las políticas estatales en Chile y Argentina han tratado a la Patagonia como:
- Territorio por conquistar (siglo XIX),
- Zona de extracción de recursos (siglo XX), y
- Escenario de disputas geopolíticas, ambientales y culturales (siglo XXI).
A pesar de avances normativos, ambos Estados mantienen una lógica extractivista, centralista y poco participativa, en desmedro de las comunidades indígenas y locales. Sin embargo, también se observa una creciente reacción social, cultural y política desde abajo, que busca resignificar el sur no solo como frontera, sino como territorio vivo.
![]()